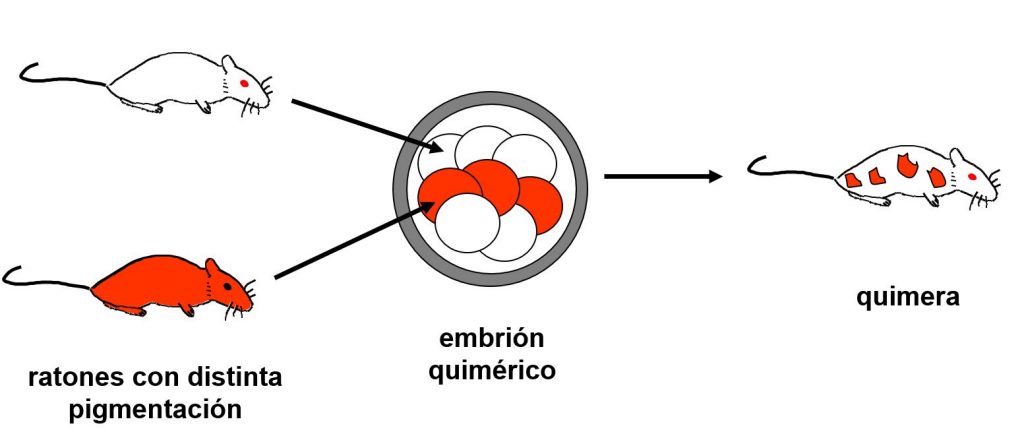Dormición de la Virgen
Piedra policromada y dorada.
Procedente de l'Espluga Calva Catedral de Tarragona |
En Catalunya, Valencia y Baleares se celebra mucho la Asunción de la Virgen al cielo, festividad que se celebra el 15 de agosto. En algunos lugares, como en Elche, todavía se celebra un auto sacramental, una representación teatral paralitúrgica en la iglesia, en la que se escenifica la asunción de María, que fue llevada por los ángeles hasta el cielo (en este caso la cúpula del templo).
En muchos lugares, en esta fecha se instalaba un catafalco en el centro de la iglesia con una imagen de la Virgen dormida. Según la creencia católica, María no murió sino que se durmió, siendo transportada en cuerpo y alma al cielo per los ángeles, lo que se conoce como Asunción.
En el pueblo de L'Espluga Calba se usaba para este fin una estatua de Maria en piedra policromada, que actualmente puede admirarse en la catedral de Tarragona.
 |
Las manos de la Virgen de L'Espluga Calba, desproporcionadamente grandes y con dedos largos y afilados. Catedral de Tarragona. |
Hace poco tuve oportunidad de visitar nuevamente esta catedral, y me fijé en la estatua. Sus manos son desproporcionadamente grandes, con dedos largos y nudosos, también de gran longitud. No pude evitar recordar algunos casos de esclerodactilia que he tenido ocasión de observar en mi práctica clínica, especialmente en casos de esclerodermia sistémica progresiva. En estos casos la piel se indura comprimiendo a los dedos que van tomando una disposición larga y afilada. Evidentemente, no quiero decir que la Virgen de la catedral de Tarragona sufra esta enfermedad pero el parecido es notable. Tal vez por eso, en algunos libros de patología, sobre todo de autores alemanes, al hablar de la esclerodactilia usan la expresión Madonnenfinger (dedos de Madonna). Y ciertamente, en este caso, el parecido es innegable.
En otra catedral, esta vez en la de Girona, me fijé en el mausoleo del obispo Guillem de Boil, presidido por una magnífica escultura renacentista yacente del prelado, natural de Valencia y que ocupó durante 24 años el trono episcopal de la diócesis de Girona hasta su muerte, acaecida en 1532. El mausoleo es de mármol, y está formado per un arco solio abierto en la pared, enmarcado por unas columnas laterales. Su cima se remata con un frontón triangular. La urna sepulcral reposa sobre unes garras de león, bellamente esculpidas. La figura del obispo está tendida, en una postura indolente, poco habitual en estas estatuas, sosteniendo su cabeza con una mano, como si estuviese dormitando. Guillem de Boil está revestido de pontifical con una casulla gótica bordada con volutas y tocado por la mitra, símbolo de su dignidad eclesiástica. En la mano derecha luce un gran anillo episcopal.
Al acercarme más al mausoleo, pude observar sus manos, que también presentan signos claros de esclerodactilia. En este caso, la piedra pulida refuerza todavía más la sensación de piel indurada. Al tratarse de un personaje coetáneo, es más posible que hubiera podido tener en vida una afectación cutánea, como la esclerodermia. De hecho, la fisionomia del prelado, con la nariz afilada, y la boca pequeña, con labios finos, iría a favor de esta hipótesis diagnóstica.
 |
Los rasgos afilados de la cara y una cierta microstomía podrían ser compatibles con la sintomatología cutánea de la esclerodermia sistémica progresiva. |
No es el único personaje que hemos encontrado con esta sintomatología, sino que hemos visto signos parecidos en otro dignatario, el obispo sevillano Francisco de Domonte, pintado por Murillo, y del que ya hemos tratado en otra entrada del blog.